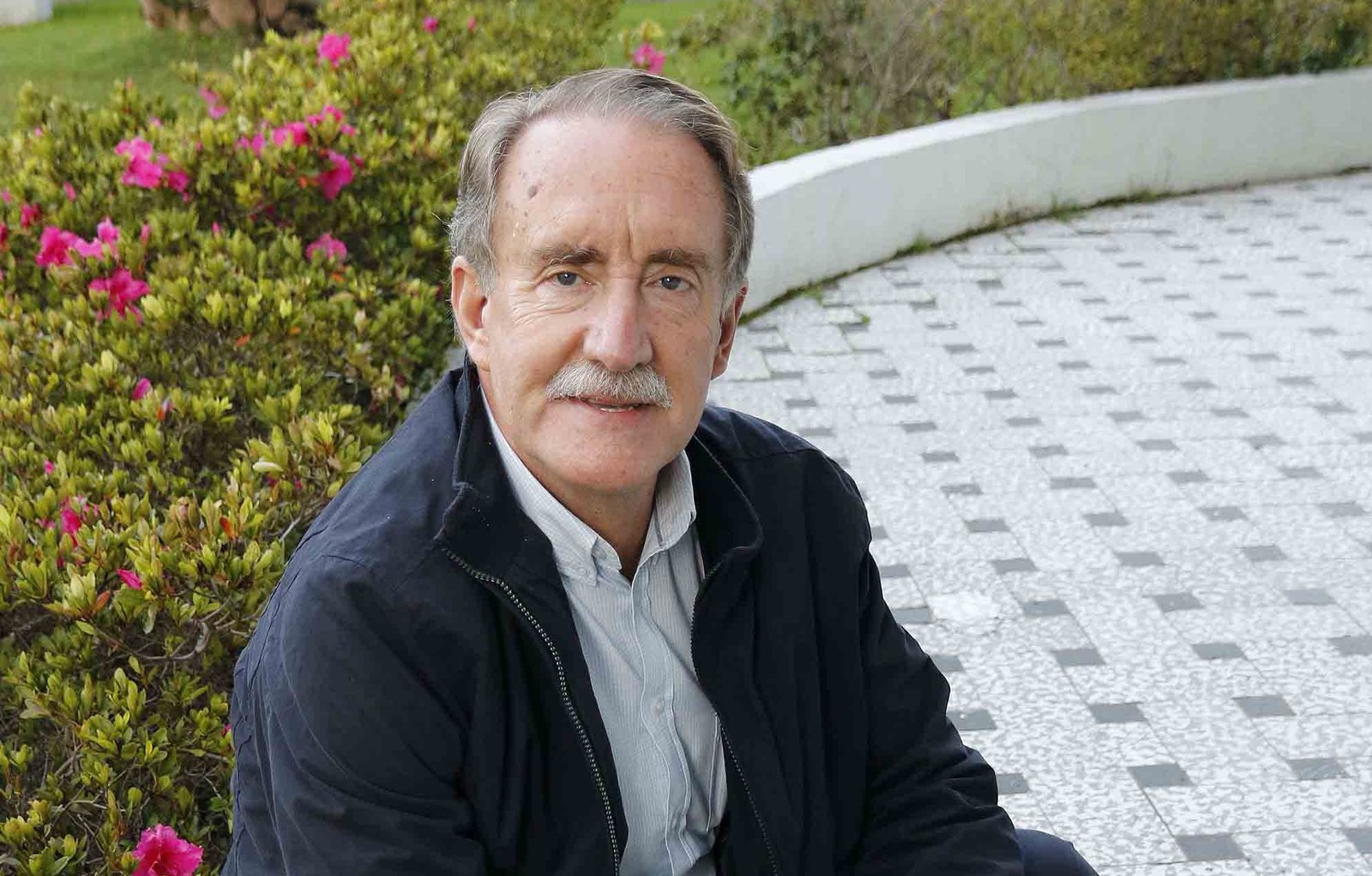Artés, que descalificó a las otras candidaturas como “autodenominadas de izquierda”, nombra lo que una parte del campo progresista prefiere eludir: la administrativización de la competencia. En clave regional, eso se llama lawfare: procesos extendidos, filtraciones y medidas “preventivas” que inhabilitan de facto a liderazgos populares. Angela Davis advierte que no hay democracia sin barreras efectivas contra el abuso punitivo del Estado; si la vara cambia según el sujeto, lo que se erosiona no es un nombre propio, es el derecho político de sus electores.
Por Equipo El Despertar
El candidato presidencial Eduardo Artés tomó distancia de Jeannette Jara y entregó “solidaridad absoluta” a Daniel Jadue tras el fallo del Tricel que lo deja fuera de la competencia en el Distrito 9. Para Artés, la decisión es “impresentable” y responde a una “actitud política” del tribunal que opera sobre requerimientos fiscales antes que sobre una condena firme. La disputa no es de matices: enfrenta dos posiciones en la izquierda, garantismo frente a institucionalismo, en un escenario donde la presunción de inocencia parece transformarse en privilegio selectivo.
Jara, abanderada del oficialismo y la DC, reiteró su tesis: “es importante que las instituciones sean respetadas” y que se acaten sus conclusiones; “me parecía más aconsejable que [Jadue] se dedicara a su defensa”. El libreto busca proyectar “responsabilidad” y “gobernabilidad”. El problema es el doble estándar: hay candidatos acusados o en juicio que siguen habilitados, mientras Jadue es excluido sin condena ejecutoriada. Rosa Luxemburg dejó una regla simple para tiempos confusos: “La libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto.” Convertir la sospecha en pena anticipada viola esa regla.
Artés, que descalificó a las otras candidaturas como “autodenominadas de izquierda”, nombra lo que una parte del campo progresista prefiere eludir: la administrativización de la competencia. En clave regional, eso se llama lawfare: procesos extendidos, filtraciones y medidas “preventivas” que inhabilitan de facto a liderazgos populares. Angela Davis advierte que no hay democracia sin barreras efectivas contra el abuso punitivo del Estado; si la vara cambia según el sujeto, lo que se erosiona no es un nombre propio, es el derecho político de sus electores.
El Partido Comunista ya fijó posición: no comparte el fallo, habla de arbitrariedad y apoya que Jadue recurra a instancias internacionales. Jara, en cambio, opta por la gramática del “respeto al tribunal”. Gramsci hubiera reconocido el movimiento: cuando falla el consenso, la hegemonía judicializa el conflicto y el progresismo gubernamental lo legitima en nombre del orden. El saldo inmediato es previsible: fractura en la izquierda, desmovilización de base y un D9 reconfigurado a favor de la derecha.
La disputa de fondo es jurídica y política a la vez: ¿cuál es el estándar general para restringir derechos políticos? El garantismo mínimo indica que solo una condena firme, por delitos expresamente inhabilitantes, puede sacar a alguien de la papeleta. Todo lo demás es discrecionalidad. Marx y Engels lo dejaron escrito sin maquillaje: “El derecho no es sino la voluntad de la clase dominante erigida en ley” (Obras Escogidas, Progreso, 1980). Un estándar que se mueve según el candidato no es derecho general: es voluntad aplicada.
Quienes apelan a “respetar la institucionalidad” confunden acatamiento con convalidación. Se puede cumplir un fallo y, a la vez, denunciar su sesgo y sus efectos antidemocráticos. De lo contrario, la izquierda acepta jugar con reglas móviles que cercenan la soberanía del votante—como recordó Bárbara Figueroa en otra tribuna: aquí no solo se afecta a un postulante, se limita la capacidad del pueblo de elegir a quien lo quiera representar.
En síntesis, el caso Jadue expone la línea de fractura del progresismo chileno: o se defiende un piso garantista igual para todos, o se normaliza la pena anticipada. Artés escogió la primera vereda; Jara, la segunda. La historia enseña que, cada vez que la izquierda convalida la excepción contra uno de los suyos, la excepción vuelve—ampliada—contra el conjunto. Y entonces ya no hablamos de un distrito: hablamos de democracia condicionada.